| Interés General |
| Entrevista al doctor Alberto Orfao Citometría de flujo (II Parte) |
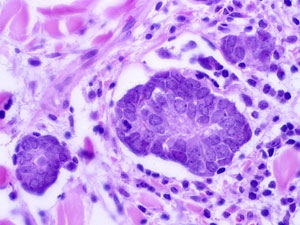
|
Lic. Ana María Pertierra
De breve paso por nuestro país el doctor Alberto Orfao, director del Servicio de Citometría de la Universidad de Salamanca (España) y miembro del Centro de Investigaciones del Cáncer de la misma Universidad, estuvo presente en el 3° Congreso de Bioquímicos de la ciudad de Buenos Aires que se llevó a cabo entre el 21 y el 23 de junio último. Si bien él se autodefine como citólogo, por su formación académica, es médico hematólogo dedicado a la docencia e investigación. Recibe en la Universidad becarios y pasantes de Europa y Sudamérica para entrenarlos en esta técnica. ¿Cuánto hacía que no visitaba nuestro país? Hace 4 años que no venía a Buenos Aires pero lo que noto es que cada vez hay más gente que ha estado trabajando con nosotros por lo que cada vez tenemos más amigos aquí en la Argentina y eso me alegra muchísimo. ¿Cuántos años hace que se dedica a citometría de flujo? Aproximadamente 15 años que estoy trabajando en citometría y en ese lapso de tiempo la tecnología ha evolucionado tanto que los equipos que utizamos hoy día difieren bastante de los que usábamos en los comienzos. ¿Podría resumir el fundamento de esta tecnología? Toda la información que arroja la citometría de flujo deriva del análisis de células individuales. Para ello las células, que se encuentran en un compartimiento de fluidos, pasan de forma individualizada delante de una fuente de luz, del láser, y de esa interacción se genera una señal en forma de luz que va a tener una duración y una intensidad. Es decir, las células en su recorrido son interceptadas por la luz del láser y ese haz de luz puede cambiar de dirección y puede excitar fluorocromos (presentes en las células) que van a emitir luz de un color distinto a la luz del láser. La dispersión de la luz refleja parámetros asociados al aspecto morfológico de la célula. La luz emitida por los fluorocromos es un parámetro asociado a la presencia de sustancias (fluorocromos) en las células que se unen a anticuerpos monoclonales que identifican a alguna proteína en la superficie o en el interior de las mismas. ¿Cómo definiría cúales son las aplicaciones clínicas de la citometría de flujo? La citometría de flujo es una tecnología que poco a poco va invadiendo los laboratorios de diagnóstico clínico. El citómetro de flujo es un equipo que hace tres tipos de cosas: puede contar células, caracterizar células y también después de caracterizarlas separarlas para obtener en forma pura algún subtipo celular. Es aplicable también a cualquier partícula que tenga un tamaño similar a una célula por ejemplo, partículas de látex, esferas de materiales sintéticos. El uso más extendido de la citometría de flujo es el de caracterizar células. ¿En qué patologías es más frecuente el uso de citometría de flujo? La aplicación "estrella", la empleada desde hace más tiempo es la de identificar distintos subtipos de linfocitos y fundamentalmente en una patología concreta como en HIV. Desde hace tiempo se conoce que a lo largo de la evolución de la enfermedad se va produciendo un descenso en el número de linfocitos T CD4. Hoy sabemos que más importante que el porcentaje de linfocitos T CD4 es el número absoluto de esos linfocitos. La citometría de flujo permite obtener esos valores absolutos. Por otro lado monitorizar la cantidad de CD38 en linfocitos T CD8 constituye un parámetro muy fiable de la respuesta de los pacientes a la terapia retroviral. Según ciertos autores sería mucho más precoz para detectar reactivación de la infección o incluso presencia de infecciones concomitantes. Le sigue el inmunofenotipaje de leucemias y linfomas. Tiene utilidad para diagnóstico y clasificación de estas entidades. En los últimos años el uso de la citometría de flujo ha permitido la clasificación de nuevos tipos de leucemias que no estaban definidas, por ejemplo, este año se acaba de publicar en Blood una serie de 7 pacientes que tienen leucemia de células dendríticas y según los autores estas leucemias no estaban hasta ahora muy bien clasificadas. El inmunofenotipaje es la técnica más eficaz para llegar al diagnóstico de un proceso reactivo o proceso clonal neoplásico. Un ejemplo de ello son las linfocitosis en sangre periférica, una de las alarmas más frecuentes en los contadores hematológicos, y que con cierta frecuencia la morfología no puede resolver. Las células leucémicas muestran diferencias fenotípicas con células normales y eso permite diferenciar entre linfocitosis reactivas y linfocitosis clonales. Los linfocitos no leucémicos tienen menos expresión de CD 38 respecto a la que presentan los linfocitos normales. ¿Qué determinación se utiliza como seguimiento o con fines pronósticos? Bueno, es el caso del estudio de enfermedad residual. Se investiga la presencia de pequeñas cantidades de células leucémicas residuales después del tratamiento, sobretodo en los casos de leucemias agudas. Cuando monitorizamos a un paciente y los niveles de células residuales van aumentando la probabilidad de recidiva es altísima. El estudio de enfermedad residual nos permite decir qué pacientes van a recidivar y qué pacientes no van a recidivar. ¿Cuáles son los campos de aplicación más nuevos en citometría de flujo? Es una tecnología que puede aplicarse en áreas muy diversas y que brinda información que habitualmente no se puede conseguir con otras tecnologías. Por ejemplo, la detección de células fetales circulantes en sangre materna. Empleando anticuerpos frente al grupo RH podemos identificar hematíes que pertenecen al feto y distinguirlos perfectamente de los maternos para los casos de incompatibilidad feto materna RH. Otra área puede ser la detección de anticuerpos para los casos de púrpuras trombopénicas idiopáticas, de anticuerpos antineutrófilos en casos de neutropenias importantes y podemos no sólo detectar anticuerpos sino saber qué isotipos y su especificidad. También es aplicable en citología urinaria para distinguir necrosis tubular. Hoy día, la citometría de flujo es el método de elección para el cross-match previo a un trasplante para conocer si el receptor está inmunizado frente a las células del donante. A partir del año 1997 ha surgido un área nueva de aplicación que se conoce como análisis de sistemas multiplex. Se analizan partículas de sustancias sintéticas (dímeros, partículas de látex) que dejan en su superficie grupos carboxilo y amino reactivos y a esos grupos se les unen distintos compuestos, por ejemplo, anticuerpos monoclonales por lo que se usan esas partículas (esferas) como un soporte que sustituiría a la placa de ELISA. Esta metodología permite medir en forma simultánea más de un centenar de proteínas distintas. En 5 minutos y en un solo tubo se puede hacer lo equivalente a un ELISA pero para más de 100 proteínas distintas. Y no sólo esto, a estas esferas se les puede unir oligonucleótidos complementarios de una secuencia que queremos detectar. ¿Qué requisitos son necesarios para un buen manejo de esta técnica? Es muy importante estandarizar, introducir controles de calidad y la educación en el manejo y en la interpretación de los resultados. Hay ciertas aplicaciones que ya están automatizadas pero hay otras que están en investigación. La citometría de flujo seguramente va a tener muchas más aplicaciones de las que tiene hoy día. Sabemos que ha venido sólo por 2 días ¿Cúando volveremos a verlo por aquí? Si Dios quiere, para el Congreso de Hematología que será en noviembre de este año, en la ciudad de Mar del Plata. |